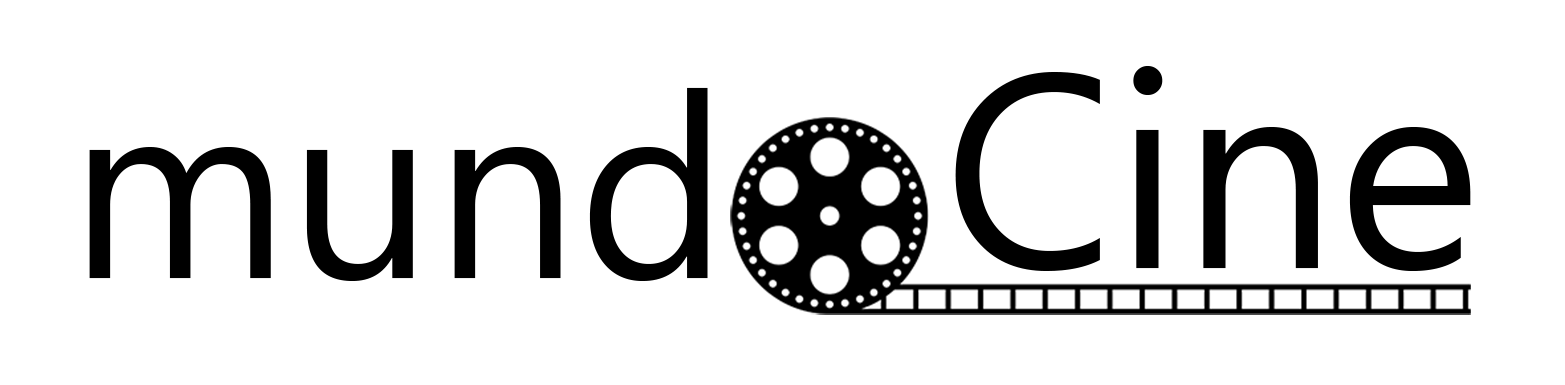Crítica de ‘The Mastermind’: Kelly Reichardt prueba suerte con el cine de atracos y se va con las manos vacías.

En su modus operandi, apenas había modo: colocar una escalera contra una ventana, subir por ella y descender con un puñado de joyas. Así se produjo el atraco al Louvre el pasado 19 de octubre. Con la apabullante eficacia de lo simple. Simpleza irradia, también, el ladrón protagonista de The Mastermind, la última película de Kelly Reichardt (First Cow). Desde la primera escena, Reichardt evidencia que la mente maestra de su título lo es, como aquel apodo de Cerebro que recibía Woody Allen en Granujas de medio pelo, solo irónicamente.

The Mastermind, Espiga de Oro en la Seminci y ya en cines, está concentrada en torno a un vulgar ladrón de arte, al que interpreta Josh O’Connor (Rivales), uno de los actores más interesantes de su generación. Tras malvivir gracias a inapreciables sustracciones en un museo en el que nadie parece prestarle atención (el vigilante de seguridad que dormita, impúdico, a lo largo de toda de la película es su broma recurrente más afortunada), el atracador decide subir el listón de sus delitos robando varios cuadros de Arthur Dove. Sin embargo, la desmañada planificación de su golpe (esperar, con el motor en marcha, a que dos cómplices salgan corriendo del museo con los cuadros bajo el brazo) no mantiene su identidad a salvo demasiado tiempo, y el malhadado ladrón tendrá que darse a la fuga.

La directora segmenta la película en dos mitades claramente diferenciables: la primera, dedicada al robo, de acento cómico y más próxima a Atraco a las tres que a Ocean’s Eleven; mientras que la segunda, basada en la huida del protagonista una vez que la policía desmonta su golpe maestro, es superficialmente bressoniana y se impone sobre todo como ejercicio de estilo. La única virtud que The Mastermind logra conservar a lo largo de todo su metraje es la que le aporta un comprometido Josh O’Connor, capaz de virar desde la comedia hacia la introspección, en una película que, al proponerse tal rumbo, zozobra.
Sin recurrir nunca al humor más desinhibido, la primera hora de The Mastermind dibuja, con facilidad, una sonrisa de simpatía en los labios del espectador. La relación del protagonista, JB Mooney, con su esposa (interpretada por una desaprovechada Alana Haim) e hijos enriquece y aviva una trama que, durante esos sesenta minutos inaugurales, se insinúa estimulante y desembarazada, casi por completo, de la habitual mirada esclerótica de Kelly Reichardt. No obstante, escenas como esa en la que JB Mooney guarda los cuadros en el segundo piso de un establo, y en la cual la cámara sigue, sin parpadear, al protagonista durante varios minutos indican que, para Reichardt, la contemplación es parte indisociable de su obra. Es, más que un tono o una querencia ocasional, un idioma cinematográfico, e introducirse en una historia supone traducirla a su lengua vernácula.
También merece ser destacado el esbozo de los padres de JB, a los que encarnan Hope Davis (The Newsroom) y el omnipresente Bill Camp (The Night Of). Pese a que su presencia es testimonial y, como confirma la segunda mitad de The Mastermind, acaso intrascendente, Reichardt alcanza a trazar una relación paternofilial con trasfondo, salpicada de cierta amargura burguesa y el afable humorismo en torno a la oveja descarriada a la que se intenta, ya sin demasiadas esperanzas, conducir al galpón de una vida respetable.

Si Una batalla tras otra colocaba en su centro a un revolucionario pasado de vueltas y cuyas acciones en nada modificaban el destino de la persona a la que intentaba salvar, The Mastermind carga contra el cerebral ladrón de guante blanco al que nos ha acostumbrado el cine, y no tanto la realidad. Tanto Paul Thomas Anderson como Kelly Reichardt desmitifican, con su cámara, tipos propiamente cinematográficos cuya perpetuación en forma de celuloide (El golpe, Los simuladores o la ya citada saga de Ocean’s Eleven, en el caso de The Mastermind) aleja al espectador de un tipo humano, por lo general, más bien ordinario e incluso chapucero. El abordaje en ambas películas es, por supuesto, disímil: Una batalla tras otra se aproxima al cine político con un largometraje verborreico, encadenado de espectaculares set-pieces de acción; y The Mastermind, al cine de atracos con un largometraje taciturno y de ritmo moroso, que no quiere ser ni Rufufú ni Rififí.

En The Mastermind, queda muy claro qué película no ha querido rodar Kelly Reichardt, pero no tanto la que deseaba mostrar a los espectadores. En cuanto JB Mooney debe darse a la fuga, el metraje se ve sacudido por un diluvio de largas e insignificantes secuencias que no añaden nada al devenir de la historia. Vemos, por ejemplo, a Josh O’Connor en una bañera, lo contemplamos probándose una camiseta o adormecido en un noctámbulo Greyhound, mitología de la fuga americana que Reichardt incluye con el propósito, seguramente, de recordarnos el linaje original de una película que, a fuerza de parsimonia, provoca que el espectador vaya olvidándose de esa esperanzadora hora primera.
Si la segunda mitad de The Mastermind pretendía ser un estudio de personaje, fracasa, ya que no contribuye a formarnos una opinión diferente sobre JB Mooney de la que ya teníamos. Tampoco auxilia a la película el estereotípico tramo que el protagonista pasa con unos antiguos amigos y cuyo desarrollo casi puede anticiparse plano por plano. Sorprende, también, por su falta de efecto una llamada de teléfono próxima al desenlace, que hará recordar a varios espectadores otra equivalente (aunque, al mismo tiempo, opuesta) proveniente de Breaking Bad. Con su final, eso sí, Reichardt recupera el visaje humorístico con un giro coheniano que enfatiza que, pese a su retardatoria mirada, la directora atesora un talento para la comedia del que, sin embargo, parece servirse con cierta displicencia.

The Mastermind, en definitiva, es una película de personajes a la que, de repente, se le priva de todos menos de uno. El desamparo y la desolación de su protagonista no son ni más elocuentes ni más conmovedores durante el aislamiento, pese a que Josh O’Connor logre mantener la atención gracias a un trabajo introspectivo muy convincente. Kelly Reichardt proyecta su personalidad sobre un género, el de atracos, reticente a la contemplación (que no a la frialdad, generadora de títulos magistrales como El silencio de un hombre). Si The Mastermind consigue atraer a un espectador hacia su particular juego híbrido entre lo cómico y el slow cinema, no será sin duda sin la esforzada complicidad del primero. De hecho, parece que Kelly Reichardt se ha empeñado, con The Mastermind, en filmar una película que se niega a ser el título al que, por virtudes de partida, parecía llamada. Es, no obstante, también su obra más accesible hasta la fecha, lo que podría indicar una venidera difuminación de las coordenadas más radicales en su idiosincrasia artística. Tal vez nos espera, en el horizonte, una Reichardt distinta a la que conocemos, pero que se insinúa en los ángulos de su última película; y ese sí sería, verdaderamente, un golpe maestro.
NOTA: ★★½
«THE MASTERMIND», YA EN CINES.
TRÁILER:
PÓSTER:
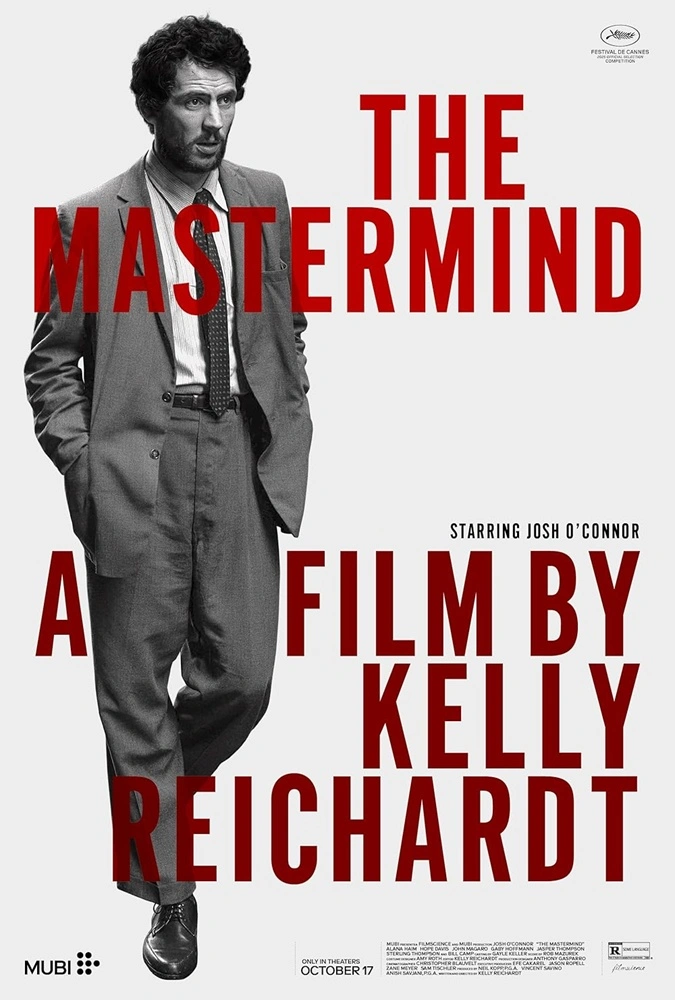
¡SÍGUENOS!
- Crítica de ‘We Believe You’ [22SEFF]: Hasta que la evidencia sea el cadáver. - noviembre 14, 2025
- Crítica de ‘Rust’ (‘Dos Forajidos’): Un wéstern que ya has visto y que te apetecerá ver de nuevo. - noviembre 8, 2025
- Crítica de ‘The Mastermind’: Kelly Reichardt prueba suerte con el cine de atracos y se va con las manos vacías. - noviembre 1, 2025