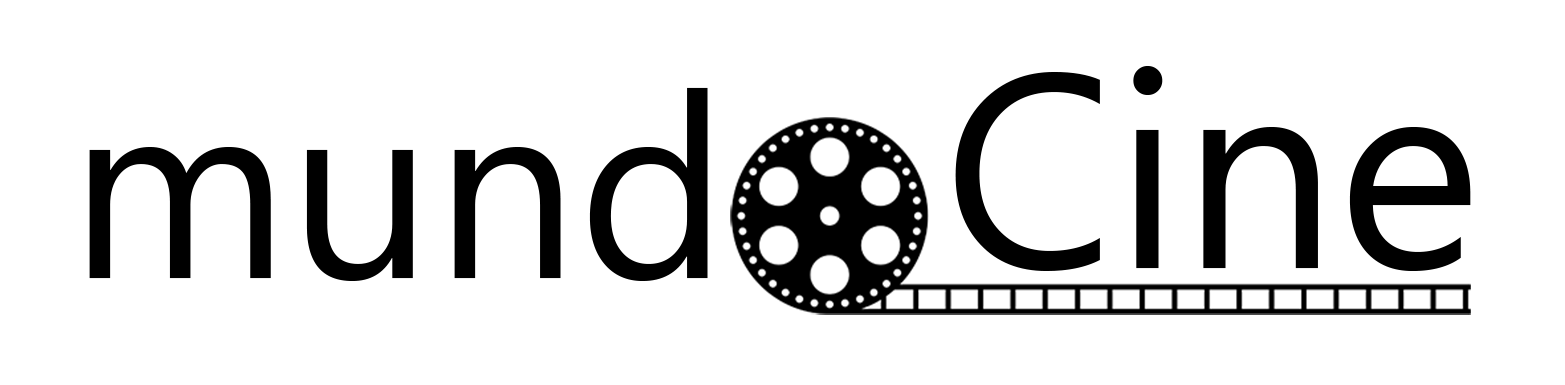Crítica de ‘Romería’: Un viaje a las profundidades de la memoria colectiva de los 80.

¿Cómo filmar lo que reside en nuestra memoria, construido a partir de recuerdos ajenos? ¿Cómo habitar y dignificar aquellos espacios sumergidos en las profundidades de una generación silenciada? En Romería, Carla Simón recurre a un realismo poético en el que resucita a una generación truncada por la irrupción de la heroína en los años 80, de modo que sus voces siembran estas dudas en la mente del espectador.
El film transita entre la narrativa autobiográfica que Carla comenzó a explorar con su ópera prima, Estiu 1993 (2017), y una búsqueda por abrir nuevas formas de capturar la realidad. Para ello, lleva el naturalismo hasta su límite, lo agota deliberadamente y provoca así una ruptura estética que ya anticipaba en su cortometraje Carta a mi madre para mi hijo (2022).
La directora vuelve a proyectarse en su protagonista, Marina (Llúcia García), un recurso que ya había empleado con Frida en Estiu 1993. A través de ella, Carla se adentra nuevamente en la historia de sus padres, fallecidos a causa del sida, y reconstruye fragmentos de un pasado que no le pertenece del todo, pero que resulta esencial para comprender su propia identidad.

El viaje de Marina a Vigo, motivado en apariencia por la necesidad de conseguir un documento para su beca de estudios, es en realidad una excusa: lo que verdaderamente la impulsa es el deseo –y también la frustración– de reconstruir la vida de sus padres. En este camino, se acerca a su historia familiar mediante los testimonios de los distintos miembros de la familia paterna y las huellas materiales que han quedado, como el diario de su madre.

Siguiendo las formas de su primer largometraje, Carla filma a Marina muy de cerca: primeros planos, cámara en mano y un registro íntimo que nos permite compartir sus silencios, sus dudas y pequeñas revelaciones. Así, el espectador acompaña a la protagonista en un viaje interno que encuentra su reflejo físico en la ciudad de Vigo, un espacio donde la memoria personal se entrelaza con la colectiva.
Como ya introducía en Carta a mi madre para mi hijo, Romería se estructura en diversas partes que se abren con interrogantes, los cuales funcionan como ejes temáticos que articulan la narración. En ella se enmascaran las inquietudes que van revelándose a medida que avanza la propia construcción del relato. En su momento, estas dudas se manifestaban en la corporeidad y voz de la propia Carla: «Ojalá tuviera más archivos familiares». Ahora, en cambio, se ficcionalizan en la protagonista: «¿Encontraré alguna cosa de mis padres biológicos?».
La autora finaliza su cortometraje rompiendo con su estilo realista y documental, introduciendo elementos característicos del realismo poético y afirmando: «Creo que hago cine para poder inventarte e inventarme, o puede que lo haga porque no quiero morir». Aquí consolida esta decisión de entrelazar géneros y tonalidades. Marina se convierte en la representación más simbólica e intangible de los recuerdos, actuando como un puente entre el presente y el pasado, entre lo real y lo imaginario.
A lo largo del film, esta construcción se va desplegando a través de la memoria, con sus certezas y sus confusiones. Se trata de una memoria emocional, compuesta por lo certero, lo recordado, lo narrado e, incluso, lo imaginado.

Este recorrido se consigue gracias a un profundo trabajo de dirección de fotografía a cargo de Hélène Louvart, cuya mirada aporta texturas y resonancias que dialogan con la filmografía de Agnès Varda y Alice Rohrwacher, dos directoras con las que, además, ha trabajado estrechamente a lo largo de su carrera. Su experiencia previa con ambas cineastas se refleja en Romería, donde Louvart establece ecos con el realismo mágico que habita en películas como Lazzaro Felice (2018) y las diferentes tonalidades de La quimera (2023).
Esto se traduce en las decisiones visuales y narrativas que articulan la reconstrucción de la vida de los padres de Marina. Por un lado, la película propone una reconstrucción fragmentada de los hechos a través de los recuerdos y relatos de los diferentes tíos, abuelos y primos de la protagonista, componiendo un mosaico de memorias que, a veces, se contradicen. Los planos y contraplanos subrayan la distancia emocional entre Marina y la mayoría de sus familiares: mientras ellos evocan la historia con vergüenza y estigma; ella la aborda abiertamente, consciente de que solo puede dignificarse aquello que deja de estar en las profundidades para ser nombrado.
La cámara enfatiza esta distinción, sobre todo en relación con los abuelos, quienes permanecen anclados a un discurso de silencio, pero también establece conexiones significativas con su tío Lois (Tristán Ulloa) y, especialmente, con su tío Yago (Alberto Gracia). Este último aporta una voz que desvela la crudeza de la experiencia: «Los abuelos piensan que nos enganchamos porque quisimos, y eso no es verdad; cuando el caballo entra en tu vida, arrasa» o «Todo el mundo murió por la puerta de atrás». Del mismo modo, la película incorpora los recuerdos de su primo Bruno (Mitch), que añade otras capas de dolor y ocultamiento: «Aquí encerraban a tu padre, sus amigos no vinieron, para que no se enterase todo Vigo» o «La abuela entraba con guantes y mascarilla». Estas divergencias encuentran su correlato en las decisiones formales explícitas: la forma de encuadrar, los silencios prolongados, la alternancia entre planos cerrados y abiertos. Sin embargo, es en la narrativa implícita donde todo se cohesiona: los diálogos, escasos pero certeros, se convierten en testimonio político y reivindicativo.

Por otro lado, la propia Marina, armada con su videocámara, lee el diario de sus padres y registra los distintos lugares en los que ellos estuvieron, intentando recrear sus pasos y sentirlos. Sin embargo, en ese gesto íntimo surge la tensión entre lo que ella creía que había ocurrido y lo que la familia recuerda: ¿vivieron realmente en Toralla o no?, ¿su padre murió en 1987 o en 1992?, ¿su madre se quedó embarazada de ella en Vigo o en Barcelona?, ¿su padre falleció en Vigo o en Santiago?
Esta acumulación de dudas, contradicciones y lagunas emocionales desemboca en un clímax onírico en el que Marina, a través de un viaje interior, reconstruye con imágenes todo lo recogido a lo largo del film y, simbólicamente, resucita a sus padres. Como la propia directora declaraba en su cortometraje ya mencionado: «hago cine para inventarte e inventarme», una frase que revela que la película no solo documenta una búsqueda, sino que también la inventa, llenando los huecos de la memoria con la potencia creativa de la imagen.
Es en este momento cuando, de nuevo, el diálogo aparece como herramienta para rescatar de las profundidades de la memoria histórica a esta generación tan estigmatizada y silenciada. Lo hace dando voz al padre de Marina –encarnado también por Mitch–, quien, al reencontrarse con su hija, le dice: «Ya ves, Marina, no estábamos muertos, estábamos escondidos».
A partir de ahí, la película adopta un tono que remite a Deprisa, Deprisa, de Carlos Saura (1981), recreando la juventud de la década de los 80 y mostrando cómo la heroína irrumpió en sus vidas y cómo la falta de información y recursos los arrasó. Desde la cámara, Hélène refuerza esta diferenciación temporal reduciendo la exposición, introduciendo mayor granularidad y jugando con las texturas visuales para simular la estética de la época.
El viaje emocional se completa con el diseño sonoro de Eva Valiño (Segundo premio), que combina sonidos diegéticos –las profundidades del mar, los silencios o el chirrido de la barca oxidada– con capas extradiegéticas en las que la banda sonora a cargo de Ernest Pipó (Verano 1993) y la soundtrack compuesta por Lole y Manuel y Siniestro Total se fusionan para crear un paisaje íntimo y místico. Este tránsito emocional conecta, a través de un hilo invisible y sensorial, con distintos personajes de su filmografía, pero sobre todo con Lole y Manuel, cuya presencia se extiende como un eco a través de la obra. Ya estaban presentes en el cortometraje Carta a mi madre para mi hijo, donde su voz dialoga con la canción Érase una vez: «Érase una vez, una mariposa blanca // que era la reina de todas las mariposas del alba». Y ahora resuena en Tu mirá: «De amores llora una rosa // y le sirve de pañuelo // una blanca mariposa». En esta doble presencia se teje una conexión poética y emocional que también funciona como un homenaje íntimo al flamenco que escuchaban los padres de la directora.

Así, Carla Simón explora los límites del realismo para dar voz a quienes quedaron silenciados. Como describió Alana S. Portero al inicio de La mala costumbre (2023): «Vi caer como ángeles terminales a una generación entera de muchachos». Lo hace cerrando su trilogía autobiográfica, en la que deja atrás el naturalismo para abrir paso a un realismo poético capaz de resucitar a esos muertos y rendir homenaje a una generación que supuso una ruptura con los valores heredados del franquismo. Una generación truncada, como recuerda Enrique de Castro en un testimonio recogido por Arturo Lezcano en Madrid 1983. Cuando todo se acelera (2021): «Nuestros jóvenes luchadores cayeron en la trampa de la heroína y yo siempre he dicho que había una intención de que esa juventud no despertara… A nosotros nos mató no estar informados de lo que era esta mierda». La directora culmina su propuesta en boca de Marina, que afirma con crudeza y dignidad: «No, mis padres no murieron de hepatitis, murieron de sida».
NOTA: ★★★★½
«ROMERÍA», YA EN CINES.
TRÁILER:
PÓSTER:
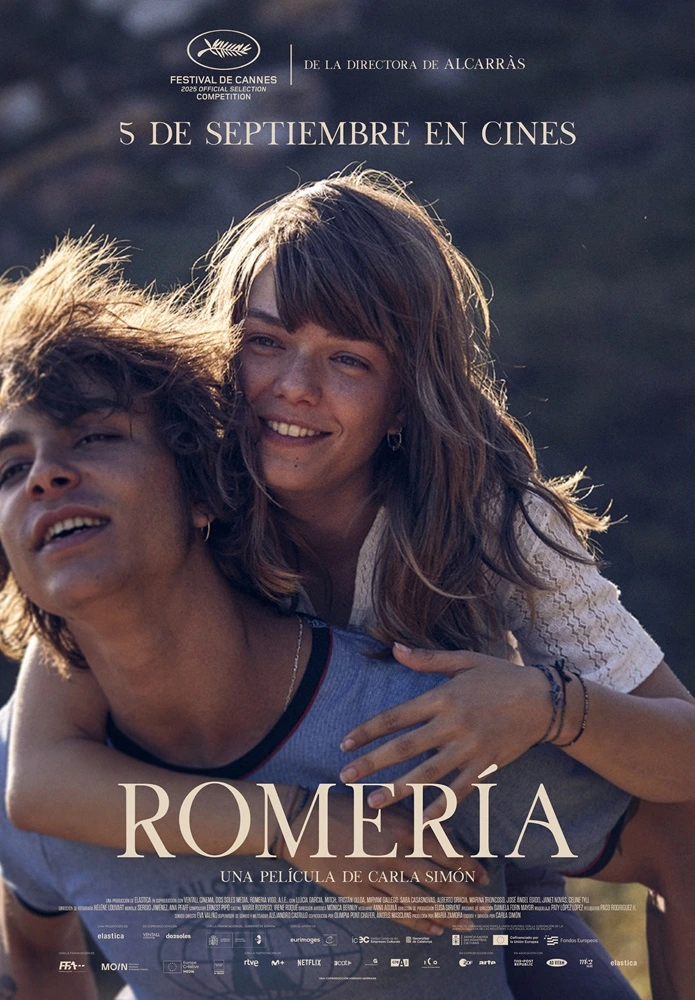
¡SÍGUENOS!
- Crítica de ‘La misteriosa mirada del flamenco’: Un western queer donde la mirada se convierte en acto político. - enero 17, 2026
- Crítica de ‘Silencio’: Eduardo Casanova sublima el estigma del VIH con una tragicomedia barroca, vampírica, cruda y luminosa. - diciembre 1, 2025
- Crítica de ‘Dime tu Nombre’: Entre lo divino y lo profano, una serie atrapada en sus contradicciones. - octubre 31, 2025